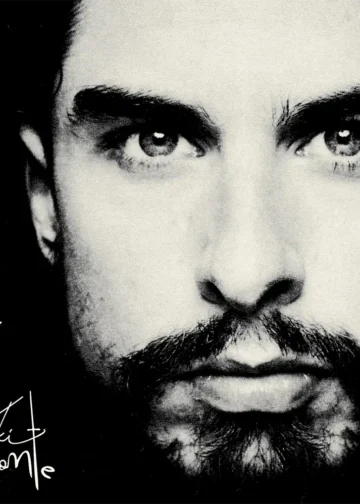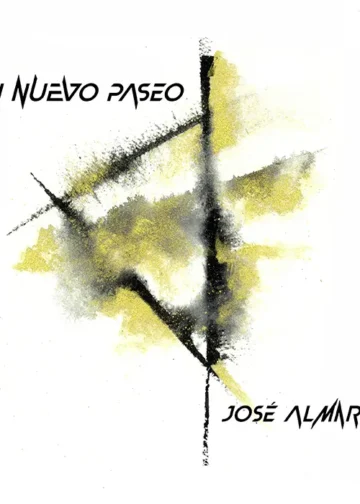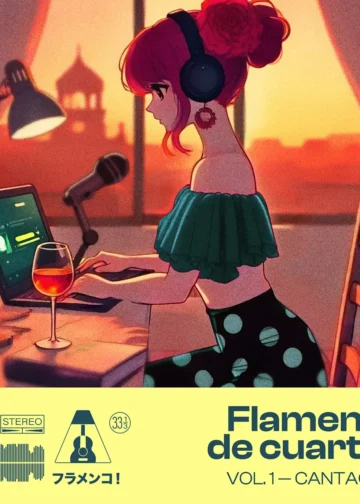Silvia Cruz Lapeña
Del tanga de Rocío Molina al descubrimiento de Juan Habichuela Nieto pasando por la metamorfosis de Rocío Márquez, 2017 fue un año jondo lleno de destapes y revelaciones.
Mi año flamenco empezó con un vestido blanco incrustado en la pupila. Lo lució Roció Molina en el escenario del Teatro de Nîmes y por como era y lo movía, parecía una obra firmada por Frank O. Gehry. Era hipnótico, pero iba a durar poco puesto sobre la piel de la malagueña, porque solo era un disfraz del que se fue desprendiendo hasta quedarse en cueros para luego calzarse un tanga con el que seguir bailando. Fue el primer desnudo del año, el de Caída del cielo, obra que un día se estudiará en las universidades de arte y en las escuelas de danza del mundo entero.
Ese fue el primero, pero no el único de los destapes que he presenciado en 2017, un año repleto de desnudeces y revelaciones jondas. Una de ellas me la regaló Antonia Contreras en una entrevista. Ocurrió cuando, tras un silencio que sé que en ella no es impostura, me confesó algo tan corriente que muchos aún creen que es normal: que había tardado en florecer artísticamente por no haber tenido apoyo en su pareja y por haber sido madre. Por eso le costó lograr su sueño, tanto, que ella misma pensó que había perdido toda opción de labrarse una carrera. Pero no fue así, y yo me alegro, y este año después de haber ganado la Lámpara Minera de La Unión con 53 años, grabó su primer disco: La voz vivida.
Otro tipo de desnudo lo puso ante mis ojos Juan Manuel Cañizares, un hombre discreto, casi oculto tras un trabajo que hace tan bien y a tal nivel que no parece costarle ningún esfuerzo. Nunca creí que hubiera detrás de esos dedos un ser tan entero. Me sorprendió su visión de la vida, su templanza, su aprendizaje vital y su mirada sobre la música, sus compañeros y los libros. Cañizares es un músico que lee y no siempre ocurre, a pesar de que cada arte bebe de otros o debería. Su conversación fue un descubrimiento, un destape no tanto de un músico como de un hombre: uno completo y complejo que dignifica la música que toca, sea clásica o flamenca.
Los nuevos
Entre los descubrimientos que surgieron de la nada, llegó Aurora. Fue una alegría doble por venir de Barcelona y en un momento delicado y lo hizo con rock, toques de psicodelia, jazz, tonadas populares… siguiendo el hilo de Manuel de Falla. Aurora son cinco hombres jóvenes que no temen acercarse hasta el infierno de Dante de un modo tan especial, que a mí ya no me quedan dudas de que no hay tema, ni estilo, ni autor, ni sueño al que no le caiga bien el flamenco. Sólo hay que hacerlo a tiempo, con gusto y con tiento. Pere Martínez, la voz, no es un descubrimiento, lo escucho y lo sigo desde hace tiempo, pero podría decirse que este año se ha soltado y ha hecho suyo todo lo que le han dejado. Y eso, por si hay quien lo duda, es otra forma de quitarse capas, de desnudarse.
Lo sabe bien Rocío Márquez, que no es nueva, pero este año lo parece por la gallardía y la frescura. Sigue su estela clásica pero la amplia porque es inquieta y lo necesita y porque le ha pasado algo que le ocurre a todo ser que crece: que ya no precisa la aprobación de nadie para avanzar. Por eso parió su Firmamento y se quedó tan ancha como nos dejó los ojos los oídos: abiertos, expectantes, con ganas de saber más de ese universo en el que dejó de enseñar la patita para mostrarse entera y como es, una mujer con voz y con conciencia.
Porque todos nacemos desnudos, pero sólo de cuerpo. En la cabeza, la piel y el corazón hay grabadas enseñanzas, consejos y directrices. Algunos son guías, pero otras son frenos y es hermoso ser agradecido pero no súbdito. Lo que pasa es que para quitarse la ropa que nos dio la familia y elegir la propia hay que ser valiente. Uno que parece haberlo entendido antes de cumplir los 30 es Juan Habichuela Nieto, a quien vi en el Festival Flamenco On Fire de Pamplona y no puedo sacarme de la cabeza. Lo escucho ahora grabado, con ganas de sacarle faltas y se las hallo, pero reconozco que no veo en él trajes prestados: es como si tocara, a pesar de su sobrenombre, libre de la familia, su historias y sus pesos.
Sin velos
A veces, de lo que es a lo se ve, solo hay un velo de distancia. El mío se cayó en Viena, donde Israel Galván estreno La fiesta. Fue un mal trago, imposible negarlo, pero no tanto por el acierto de la obra como porque Israel, experto levantador de peso, no fue capaz de elevar el show en ningún momento. He vuelto a las notas que tomé esa noche; a la entrevista que le hice a Pedro G. Romero; a las cosas que me contaron las casi 30 personas con las que hablé al acabar la función y sigo sin compartir el modo en que se excusa a Israel, que es quien firma la obra, algo que yo también hice en el pasado con otros trabajos suyos. Reconozco ser una mala madre: soy más dura con quien puede más y creo que Israel lo puede todo. Pero también soy una buena amante: sigo esperando sus obras como quien espera agua en el desierto. Eso sí, ya sin aquel velo.
El otro tul que se me cayó, fino ya y muy desgastado, es el de creer que todos somos iguales. La Reina Gitana, en Jerez, me contó su caso: el de alguien que había sentido discriminación por ser una mujer dedicada al piano, no por ser calé. También Rocío Márquez se expresó en este sentido, y enumerando los palos que recibieron ambas por sus palabras que yo publiqué me acabó de quedar claro que si tanto escuece esa herida es que aún no se ha curado. Lo mismo viví con Fernando López, a quien entrevisté por su libro sobre la homosexualidad en el flamenco. Se montó un buen jaleo a cuenta de un asunto que ni es nuevo ni polémico, como si no se hubiera entendido que hablar de las cosas no las hace vergonzosas, solo más visibles. Pero vivimos en un país obsesionado con callar, como si el silencio hubiera desenterrado de las cunetas a quienes siguen en ellas o salvado a alguna mujer de que la mate el mismo que dice amarla.
Otros estriptis
En 2017 hubo otros destapes elocuentes. Ver a Melchora Ortega trasmutada en Lola Flores fue uno de ellos. Descubrir en David Coria una especie de Gene Kelly que me enamoró los ojos, otra. También la voz de Paco del Pozo, hablándome desde el corazón sobre su paternidad o sobre la mala racha de la que salió tan fortalecido. Otro fue el ratito en la Peña Luis de la Pica de Jerez donde es pecado mirar el reloj y yo descubrí que, si me lo propongo, puedo dejarme arrastrar por el presente. O el concierto que dio en mayo Dani de Morón en el Auditori de Barcelona y que dejó mi ciudad salteada de cal y de luz.
Este año también he tenido mis propios estriptis. Una de las cosas que he descubierto es que no soporto los conciertos de tres horas ni a los artistas que llegan tarde a las entrevistas o las cambian de día y de hora. También aprendí que escribir un libro es un acto de exposición cien veces mayor al de publicar artículos y que no hay mayor acto de desnudez que elegir las palabras con las que explicar mis cosas, las de otros y las del mundo. Pero este es todo el análisis que puedo hacer de Crónica jonda, que ya no es mía, del mismo modo que las obras, los conciertos y los discos dejan de ser de quien los crea para ser del público, que los desgrana (o desnuda) a su gusto y a su antojo para hacerlo suyos.